

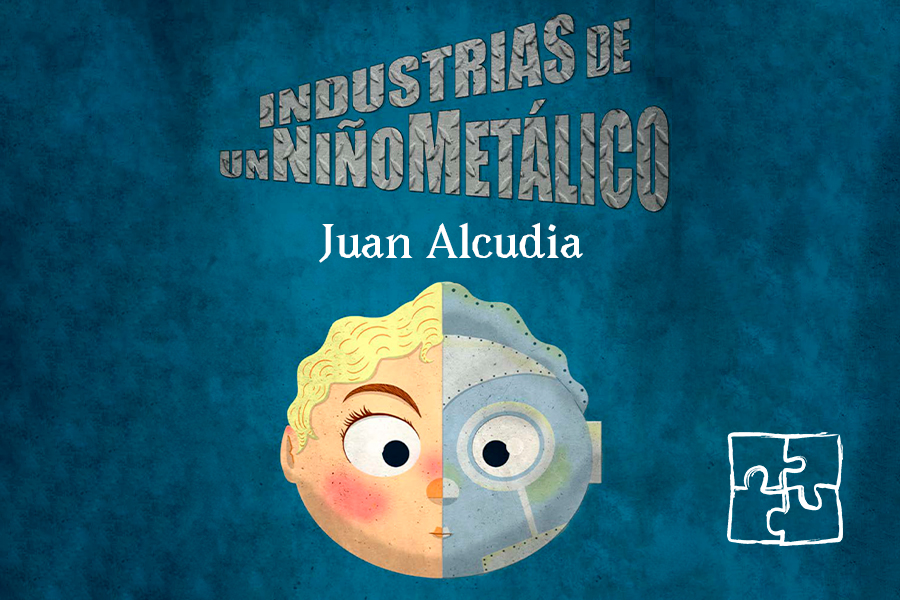
Colaborando en esta campaña preventa recibirás el libro en casa antes de que entre en circulación, para que esto sea posible nos hemos propuesto alcanzar en torno a 40 reservas, para iniciar los procesos de edición justo después de finalizar la campaña; en un plazo de unos meses.
Yu On despierta con el cuerpo cubierto de placas, cual si fuera un robot. Tras consultar con el médico de la aldea, emprende un viaje a la ciudad para buscar una cura. La urbe es un laberinto de hormigón y chimeneas. Tras deambular, Yu On entra en una fábrica. Dentro hay cientos de operarios vestidos de negro y un robot gigantesco que convierte la chatarra en electrodomésticos. Cuando los trabajadores concluyen su jornada, es noche cerrada y Yu On se ve solo en mitad de una avenida desierta. En un callejón, descubre una cierva blanca y la sigue hasta un descampado en el que se yergue un árbol sobre un descomunal caparazón de cangrejo. Allí conoce a Walt, que le explica cómo llegó allí y le cuenta una historia que implica a la ciudad, a la cierva blanca y a un temible monstruo.
Juan Alcudia escribe tebeos, entre los que destacan Entre el cielo y la Tierra (Sallybooks), Ordo Virtutum (Wak!), Arrojaré a los perros tu cadáver (Dolmen) y Gilgamesh o el hombre que no quería morir (Maldragón). En el ámbito literario, ha publicado varios poemarios, siendo el más reciente La casa del ahorcado (Loto azul), la novela de terror mitológico Lluvia roja sobre el Tíbet (Maldragón), el libro de relatos Hijo de un dios caníbal (Atlantis) y los cuentos ilustrados La fiera corrupia, Olentxa y la encina mágica y Nosfe y Klaus, todos ellos con la editorial Wak! En 2019 creó su sello de autoedición de fanzines, Ediciones Kudelka. Sobre cómic y cine ha escrito para medios y revistas como Ceremonia Sangrienta, El tren de la bruja, 68 revoluciones, Zona Negativa, Detour, Almas Oscuras, Judex y Asian Fantastic Magazine.
Ilustración: Ana Morales / @lachica2d
Ilustración de portada: Juan Gama
«La novela se inspira, en cuanto al sentido de lo maravilloso, en la obra de Miyazaki, y en cuanto al tono y el lenguaje, en Industrias y andanzas de Alfanhuí, de Sánchez Ferlosio. Cuenta la historia de Yu On, un niño que amanece recubierto de placas de metal, semejante a un robot, y que inicia un viaje a la Gran Urbe en busca de cura. Por el camino, conocerá personajes insólitos y pintorescos, y se extraviará por inverosímiles parajes urbanos, naturales y mitológicos.
Industrias de un niño metálico hace gala de un lenguaje cuidado y poético pero accesible. Abundan las situaciones fantasiosas y líricas, con dosis de ciencia ficción, ligera crítica social y juegos de escritura caligráfica.
Es, ante todo, la crónica de una odisea que apelará a niños y adultos.»
«El vapor se despejaba. Lo primero que vio fue un puñado de hormiguitas uniformadas transitando su campo de visión. Las contó por decenas. Cuando ya sus ojos se hicieron de nuevo al entorno, apreció algo que le pareció monstruoso. Al principio sintió miedo. Reculó y quiso retroceder. Era una masa oscura y cachalótica que se elevaba hasta las alturas. Le brotaban apéndices que se movían mecánicamente. La cosa disparaba chorros de vapor y lanzaba unos silbidos duros que acuchillaban los tímpanos. Poco a poco fue distinguiendo mejor. Había, en el corazón de una sala inacabable, un robot descomunal, grande como un edificio de viviendas. Aquella máquina tenía brazos del grosor de un vagón de tren y manos del tamaño de una excavadora. Sobre su cabezón se veían revoloteando, ennanecidas por la distancia, bandadas de palomas jacobinas. Eran gordonchas y señoriales y les costaba mantenerse en el aire. La mayoría aposentaban sus culos zapateros en la azotea del robot y desde allí contemplaban con pachorra el laboreo incesante de los peones. De vez en cuando, como por ocio, se daban la vuelta, desplegaban las alas imperialmente y soltaban un hermoso chufletón de caca.
El robot tenía ensartados en el torso, la espalda y los costados, unos tubos negros que palpitaban con violencia. Parecían insuflarle vida de alguna manera que Yu On no comprendía. Eran larguísimos y sus extremos buceaban en las ciénagas gaseosas que orillaban al coloso. Dedujo que estaban conectados a las plataformas de los ciclistas que había visto en la otra sala. Tal vez, pensó, la energía liberada por el pedaleo estaba destinada a alimentar aquella máquina. Sea como fuere, allí estaba aquel milagro de la ciencia, vivito y coleando, como nacido de la pluma de un escritor visionario y loco.
Por una galería entarimada de rojo, se apresuraban unos especímenes embutidos en trajes de cuero de color vinoso. Eran menuditos y se agrupaban por docenas. Empujaban en hileras unos carros metálicos de ocho ruedas. Sobre ellos transportaban unos bloques cúbicos, macizos, que parecían hechos de detritos. En cuanto los divisaban desde las alturas, proyectiles de palomas se lanzaban en picado sobre los carros. En previsión, de entre cada docena de estibadores, había uno que portaba una pértiga metálica de varios metros de longitud. Cuando las palomas aterrizaban sobre los cubos, la punta se encendía con un fuego eléctrico azulado, y el portador atizaba con ella a las aves para espantarlas. El invento funcionaba a medias. Algunas levantaban el vuelo pero, debido al número, no las alcanzaban a todas. La mayoría lograba su objetivo y se alimentaban a picotazos del detritus. Si un por un casual las ahuyentaban, revoloteaban alrededor del carro un tiempo, sin alejarse mucho y, en cuanto encontraban vía libre, se lanzaban de nuevo.
El destino de los carros no era otro que el coloso de metal. Varias decenas de aquellos se aparcaban en batería perfecta a la vera del robot. En cuanto este los detectaba, se le encendía un pilotito bermellón en la frente que desprendía un fulgor bañado en fuego, y las palomas de la azotea emprendían la desbandada. Dos focos de luz amarilla y taladrante brillaban en el lugar de los ojos de la mole. Giraba la cabeza para posar la vista en los cubos de detritus, acribillándolos con sus rayos lumínicos. Se inclinada entonces hacia delante y, con estruendos de tonelaje y turbinas, prolongaba los brazazos hasta los carros. Atrapaba la carga con las pinzas descomunales de sus manos y se la iba arrimando al rostro. Antes de que le llegara, abría la compuerta monumental que tenía por bocaza y desplegaba una gran arcada de tuercas y estructuras de acero. Los cubiletes de detritus caían dentro, uno tras otro, a ritmo vertiginoso, para perderse en el abismo de sus tripas. El gigantón era un zampabollos de manual.»
Por otro lado, independientemente de que colaboréis realizando vuestra reserva o no, en ocasiones no se puede, sería una inestimable ayuda que os hicieseis eco de esta campaña a través del boca-oreja o por redes sociales... la Cultura, Malas Artes y Juan Alcudia os lo agradeceremos.
